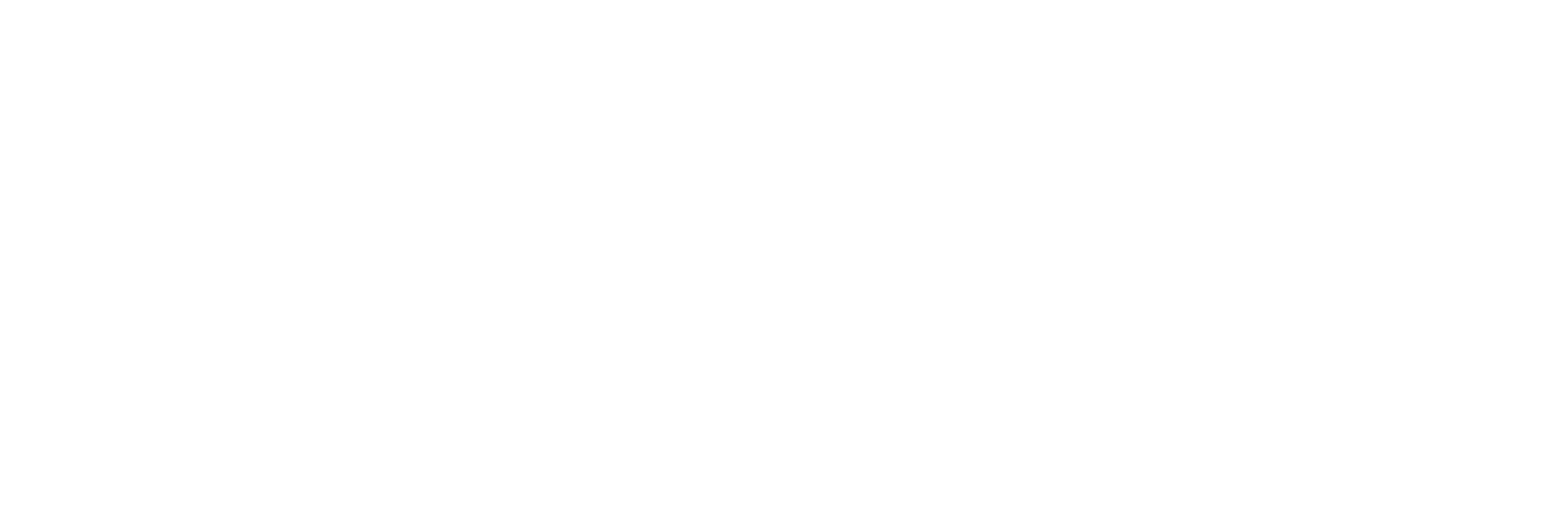Chocó Departamento del Chocó. Un empleado del CICR habla con miembros del grupo armado ELN sobre los principios del derecho internacional humanitario y la obligación de respetar la vida de los civiles. Crédito de la foto: CICR/Juan Arredondo
Los trabajadores humanitarios que actúan en primera línea de los conflictos armados actuales necesitan emplear un conjunto de habilidades que combine tanto el ingenio como la táctica para superar la fuerza y la supremacía territorial de sus homólogos de los grupos armados. En este artículo analizamos los retos a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios a la hora de negociar con grupos armados no estatales, las estrategias de que disponen y su relación con la práctica de la diplomacia humanitaria.
La diplomacia humanitaria se entiende a menudo como una parte de la acción humanitaria, y abarca el campo cada vez más amplio de la negociación humanitaria. Existe una estrecha simbiosis: la diplomacia humanitaria no puede separarse realmente de la negociación humanitaria humanitaria, ya que corre el riesgo de carecer de sentido sin la proximidad a las realidades operativas. Del mismo modo, la negociación humanitaria itaria sin diplomacia humanitaria sólo tendrá una repercusión limitada y es probable que la calidad de los acuerdos negociados sea escasa.
Desafíos comunes con los grupos armados
Antes de hablar de soluciones, hay que hablar de retos. Éstos se derivan en parte de la complejidad del sistema humanitario mundial actual, que está muy descentralizado y, a pesar de su tendencia a transformarse, a menudo se rige por el consenso. Además, sus fundamentos en los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario se utilizan para operar en entornos en los que no existe la misma ideología, lo que significa que los trabajadores humanitarios se enfrentan a toda una serie de dilemas prácticos y operativos.
Un ejemplo ilustrativo y típico es la negociación del acceso con grupos armados. Cuando se enfrentan a grupos armados, los trabajadores humanitarios suelen negociar desde una posición de debilidad. Los retos suelen comenzar dentro del propio sector humanitario; sobre el terreno, el abanico de agencias humanitarias es más variado que nunca. Estos desafíos pueden manifestarse como prioridades operativas que dependen de los actores, acuerdos multipartitos diversos e incluso interpretaciones diferentes sobre la naturaleza del humanitarianismo, entre otros. Esto crea un marco complejo en el que operar para el personal humanitario. Es difícil que un individuo represente la totalidad de una causa o un sistema, y este enfoque fragmentado sólo puede ser un impedimento para una negociación eficaz.
Cuando se consideran las contrapartes de la negociación, la cuestión de qué y quién constituye un grupo armado es importante en diferentes contextos. No todos los grupos armados están abiertos a la negociación y los trabajadores humanitarios a menudo no pueden o no quieren negociar con grupos terroristas, por ejemplo. Las contrapartes de la negociación, como los grupos armados, reconocen estos enfoques dispersos y dinámicas complejas y pueden utilizarlos para servir a sus propios intereses. Los actores humanitarios pueden enfrentarse entre sí o competir dentro de un mismo sector. Aunque se dé luz verde, el esfuerzo puede verse torpedeado en la siguiente fase por dificultades prácticas para acceder o porque los riesgos y peligros potenciales sean demasiado grandes.
Superar la asimetría de poder
La buena noticia es que el personal humanitario puede negociar el acceso y la entrega de la ayuda con más eficacia de lo que sugieren las probabilidades en su contra. A pesar de los retos mencionados, y a veces debido a ellos, los trabajadores humanitarios disponen de una serie de tácticas y estrategias.
La mejora de la capacidad de acuerdo con los grupos armados, a nivel individual e institucional, ha demostrado su eficacia, al igual que el refuerzo de las políticas y la investigación. La capacidad puede mejorarse mediante la formación, la cooperación con diferentes actores humanitarios, el aprovechamiento de los conocimientos del personal local y experimentado, el establecimiento de relaciones y la repetición. Generar confianza es una actividad importante para que el personal humanitario demuestre su imparcialidad y neutralidad. En general, los trabajadores humanitarios no deben menoscabar sus propias cualidades de no intimidación, ya que a menudo es ahí donde comienza el diálogo para la creación de confianza y relaciones.
Otra herramienta crucial es demostrar que se es consciente del contexto. Una de las formas más eficaces de hacerlo es tener en cuenta los intereses de las contrapartes en la negociación. Los trabajadores humanitarios deben preguntarse qué pretende el grupo armado en cuestión. Los objetivos de un grupo armado pueden incluir el mantenimiento y el aumento de su legitimidad o reputación, o la sustitución de la prestación de un servicio seguro que proporciona por otra cosa.
A veces, la fuerza humanitaria reside en la interconexión de nuestro mundo. La oportunidad de sentarse a la mesa de negociaciones con una organización humanitaria internacional prominente puede dar a un grupo armado una sensación de legitimidad, que puede verse reforzada por la firma de un alto el fuego o un acuerdo de paz. Otra opción a nivel internacional es recurrir a terceras partes, como presionar al Consejo de Seguridad de la ONU. Las metodologías alternativas son otra vía a explorar; deberíamos preguntarnos qué se puede hacer a distancia (una conversación oportuna dada la pandemia de COVID-19) o a través de socios locales. A veces, la cuestión debería ser qué no hacer: la retirada y la condicionalidad pueden ser tácticas aceptables en situaciones seguro .
Diplomacia humanitaria: la praxis entre lo apolítico y lo político
Al entablar negociaciones con grupos armados, los trabajadores humanitarios contribuyen a establecer la agenda política internacional, estén o no de acuerdo con ella. Las negociaciones humanitarias ocupan un lugar central en los asuntos mundiales, y no periférico, como podría pensarse. Estas negociaciones son intrínsecamente políticas: la diplomacia de primera línea tiene lugar en la primera línea de los conflictos en curso. El personal humanitario participa a niveles sin precedentes y configura la realidad política en la que operan otros actores, como los diplomáticos estatales tradicionales y sus respectivos intereses exteriores y de seguridad.
La diplomacia humanitaria es un instrumento útil para navegar por este escenario político humanitario, utilizando métodos y herramientas diplomáticos para alcanzar objetivos humanitarios. La diplomacia humanitaria encarna el pragmatismo humanitario y, en su caso, la concesión. En la diplomacia humanitaria, los principios humanitarios son una hoja de ruta, pero no el destino final, como afirma Ashley Clements[1]: "Si no se llega a un cierto nivel de concesión a través de la negociación, se corre el riesgo de fetichizar los principios humanitarios en detrimento de la atención a las necesidades humanitarias. Aunque fundamentales y fundacionales, estos principios son un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismos".
Si las necesidades humanitarias son acuciantes, suele haber una carrera contrarreloj para satisfacerlas, pero los obstáculos pueden ser cada vez más difíciles de superar. Descuidar la diplomacia humanitaria o abordarla de manera ad hoc puede limitar la repercusión humanitaria. Al integrar la diplomacia humanitaria y sus prácticas en el trabajo de los profesionales de manera consciente y reflexiva mediante el aprendizaje, la formación y la experiencia, los trabajadores humanitarios están mejor equipados para desenvolverse de manera sostenible en las realidades operativas. Cuando se trata de encontrar soluciones a situaciones complejas, una parte esencial de la diplomacia humanitaria consiste en implicar a todas las partes interesadas oficiales y no oficiales en el contexto humanitario, incluidos los grupos armados.
Este artículo es el resultado de un seminario presencial y un webinario, "The Front lines of Diplomacy: Negociaciones humanitarias con grupos armados", celebrado el 1 de octubre de 2020 en Bergen Global, en Bergen (Noruega). El acto contó con la presentación de Ashley Jonathan Clements (consultor) y los comentarios de Marte Nilsen, del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), y Salla Turunen, del Instituto Chr. Michelsen (CMI). También puede ver una grabación del acto.
[1] A.J. Clements, Humanitarian Negotiations with Armed Groups: The Front lines of Diplomacy, 1ª ed., Routledge, Londres y Nueva York, 2020, p. 183.
Sobre el autor

Salla Turunen es investigadora doctoral en el CMI y en el Departamento de Política Comparada de la Universidad de Bergen (Noruega). Como profesional de las Naciones Unidas, su investigación se centra en la articulación de la diplomacia humanitaria y las negociaciones en situaciones de emergencia complejas, con el objetivo de contribuir a los debates académicos y al trabajo de los profesionales humanitarios. Su actual trabajo de investigación en la ONU forma parte de un proyecto de investigación titulado "Diplomacia humanitaria: Assessing Policies, Practices and Impact of New Forms of Humanitarian Action and Foreign Policy", financiado por el Consejo de Investigación de Noruega.